Evolución de la mente
Podemos seguir la evolución de la mente
atendiendo al desarrollo del lenguaje, entendido como modo codificado
(simbólico) de pensamiento y comunicación. El lenguaje es el instrumento
esencial para construir y comunicar
ideas y conceptos.
Evidentemente, carecemos de certidumbres para
rastrear el linaje de primates donde se produjo el origen de la mente humana.
Sin embargo, podemos bosquejar el punto común de capacidades cognitivas que
compartimos con el ancestro común a humanos y con el linaje de los primates
actuales no humanos, suponiendo que no se haya producido una pérdida de las
facultades adquiridas.
Ateniéndonos a este razonamiento, hemos de suponer que cuando se produjo
la escisión, hace unos 6 Ma, entre el ancestro común a humanos y chimpancés (o
bonobos) gozaría de capacidades muy similares a las de los actuales simios y
que, por tanto, cualquier homínido posterior en este linaje habrá poseído estas
facultades, probablemente en un desarrollo progresivo.
Muchos no creen que la comunicación entre los simios constituya un
auténtico lenguaje. Sin embargo, otros que han estudiado al bonobo –en
particular al llamado Kanzi-, encuentran evidencias de un auténtico lenguaje.
Este simio fue capaz manipular un tablero con más de un centenar de signos para
expresar sus deseos inmediatos y de reconocer y obedecer una amplia gama de
órdenes expresadas en frases complejas en inglés por parte de los
experimentadores; llegó a responder preguntas sencillas, si bien no se registró
que formulase preguntas él mismo. Kanzi también talló y empleó útiles líticos y
generó imágenes sobre una lámina de papel, según Carlos Burguete Prieto en Evolución de la mente. Desde el inicio de la
encefalización en primates hasta el universo inteligente, La
Voz de la Ciencia.
Estudio
realizado por los primatólogos Catherine Hobaiter y Richard Byrne de la universidad de St. Andrews en las selvas de
Uganda (África) en 2014. Fuente: Viaje
en el Tiempo
También se pudo observar otras capacidades cognitivas en estos simios,
como la del engaño táctico que supone la capacidad para leer e interpretar la
mente de otro; variantes con carácter cultural en la fabricación y empleo de
útiles entre los chimpancés de Tai, Gombe o Mahale; sistemas de transmisión de
conocimiento intergeneracional; lo que
podríamos llamar ritual funerario, pues ante un compañero muerto, los adultos
hicieron un corro silencioso ante el cadáver del cual eran rechazados y expulsados
los individuos infantiles y, finalmente, cacerías de monos diana por parte de
chimpancés en los que es evidente una organización, planificación, división de
funciones y alianzas estratégicas.
Los chimpancés emplean una amplia farmacopea
que incluye la ingestión de hojas no digeribles que arrastran los parásitos
intestinales. Tienen un incipiente sentido del humor, especialmente
escatológico, por lo que hemos de considerar que la risa no es exclusivamente
humana, sino que parece estar enraizada más allá del origen del género Homo.
Los investigadores han hallado evidencia neurológica que apoya la tesis
de que los chimpancés gozan de ciertas estructuras cerebrales que se suponen
relacionadas con el lenguaje en humanos. La asimetría de una pequeña zona
neuronal llamada planum temporale,
localizada justo debajo del oído (mayor en uno de los hemisferios, generalmente
el izquierdo) se consideraba una característica humana, importante en la
comprensión del lenguaje. Hasta hoy, pues un estudio reveló que esta asimetría
también se encontraba en los chimpancés.
Situación
del Planum temporale
Fuente: Conec
El
origen del lenguaje se podría retrasar en el tiempo si se logra detectar
connotaciones lingüísticas en los sistemas de comunicación de las aves o de los
mamíferos marinos, como los resultados de recientes investigaciones sobre los
cantos de las ballenas corcovadas, investigaciones que parecen sugerir la
existencia de connotaciones gramaticales en las comunicaciones de estos
cetáceos.
Los
“rupturistas” no aceptan estas evoluciones y defienden que el lenguaje emergió
súbitamente con la aparición de Homo
sapiens hace 40.000 años en Eurasia. Niegan la existencia de un
protolenguaje a partir del cual se desarrollase el lenguaje de forma gradual.
Opinan que la aparente explosión simbólica del Paleolítico Superior europeo
iría acompañada de un aumento drástico en la complejidad y estructuración
lingüística. Las ventajas adaptativas del lenguaje moderno serían suficientes
para explicar los cambios conductuales que supuestamente acaecieron durante la
transición Paleolítico Medio-Superior.
Las posturas rupturistas débiles conceden a
neandertales y demás homínidos pre sapiens la posibilidad de un lenguaje
rudimentario, muy lejos del lenguaje tal y como lo conocemos.
Por otro lado, los continuistas, basándose en la anatomía y desarrollo
del cerebro, la psicología y la cognición y etología comparativa de primates,
defienden una evolución gradual del lenguaje a partir de las primeras
poblaciones de Homo ergaster o erectus que comenzaron a salir de
África.
Diorama del National Museum of
Indonesia, Jakarta, representando a una familia de Homo erectus en Sangiran hace 900.000
años
Los
posicionamientos más continuistas sugieren que el único gran cambio en la
morfología cerebral relacionado con el lenguaje tuvo lugar con el advenimiento
de Homo habilis. El estudio de
cráneos y réplicas internas del cerebro de Homo
habilis o de Homo erectus de hace
1,55 millones de años ha permitido afirmar que estas estructuras apenas han
cambiado desde entonces y que, por lo tanto, los primeros Homo gozaban de la
capacidad neurológica necesaria para producir y emplear un lenguaje articulado.
Los investigadores han demostrado la existencia de prominencias características de la zona de
Broca en Homo habilis, así como de modelos
circunvolutivos sorprendentes en los lóbulos parietales inferiores y
superiores, en el arco parietoccipital y quizás el surco parietoccipital,
además del surco intraparietal que incluye parte del área de Wernicke.
Otras líneas de investigación tratan de
inferir capacidades lingüísticas en comportamientos guiados por reglas (supuestamente
análogas a las reglas gramaticales o sintaxis) en la talla lítica, de la
capacidad para el pensamiento simbólico a partir de imágenes con hipotéticos
rasgos semánticos (caliza con una grafía a base de líneas quebradas hallada en
Blombos Cave, Sudáfrica, datada en 70.000 años, y la supuesta figurilla en
piedra volcánica con signos de haber sido manipulada para reforzar su similitud
con una figura humana femenina, hallada en el yacimiento de Berekhat Ram en los
Altos del Golan), o fisiológica, como el estudio de la morfología de la base de
cráneos fósiles, de las improntas de las estructuras cerebrales remanentes en
las paredes internas de cráneos fósiles, el grosor del canal óseo para el paso
de los nervios hipoglosos que controlan los movimientos de la lengua, de vaciados naturales de la cavidad craneal o
de hallazgos inusuales como el hioides de un neandertal (La
Voz de la Ciencia).
Tablilla de
arcilla de la cueva sudafricana de Blombos (70.000 B.P), mucho antes de la
supuesta ruptura cognitiva de hace 35.000 años con la llegada a Europa de Homo sapiens.
Posible
figura antropomorfa procedente del yacimiento de Berekhat Ram, datada entre 200
y 300.000 años antes del presente
En
1861, Broca
sugirió que lo que conocemos como área de Broca en el córtex cerebral sería el
motor del habla, introduciendo en neurología los conceptos de localización y de
lateralización hemisférica cerebral. Algo más tarde, en 1874, Wernicke
detectó una zona (zona de Wernicke) que incluye parte del lóbulo parietal inferior
y la parte superior del lóbulo temporal. Esta zona se corresponde con aquellas
relacionadas con funciones auditivas y viseo-auditivas asociadas al habla y a
la comprensión del lenguaje. Su falta o deterioro implica afasia y anomia.
En
cuanto a las evidencias físicas del
cerebro de los neandertales, cabe decir que las fisuras silvianas
detectadas en el vaciado endocraneal de La Chapelle-aux-Saints son muy
similares a las de los humanos modernos, lo que apoya la tesis de su capacidad
para el lenguaje.
Los continuistas defienden un modelo derivado
de la morfología y etología comparada de primates que sugiere que la necesidad
de grupos mayores entre nuestros primeros ancestros fue la que condujo a la
evolución del lenguaje y a la encefalización de los homínidos.
De
esta manera, cuando el grupo se hizo lo suficientemente grande se produjo el
rápido desarrollo del lenguaje, necesario para mantener la cohesión social. El
tamaño del grupo depende del número de relaciones sociales que pueda controlar
un individuo, el cual está relacionado con el tamaño del neocórtex.
Entre los actuales primates el tamaño de los grupos está
autoregularizado hasta llegar al punto crítico en que un tamaño umbral
inalcanzable hace que se escinda el grupo. Una vez escindido, los grupos
resultantes podrían crecer de nuevo hasta ese tamaño umbral y dividirse otra
vez.
Esta
organización del sistema se vería drásticamente alterada con la aparición de
una nueva variable, el lenguaje, que permitiría un crecimiento geométrico de
ese tamaño umbral, disparándose hasta los ingentes tamaños grupales de las
sociedades occidentales actuales. Esta tarea de almacenamiento, procesado y
transmisión de la información necesitaría léxicos cada vez más amplios,
sintaxis más complejas y, en consecuencia una reestructuración y aumento de la
capacidad neuronal del cerebro
Durante la evolución del Homo,
la gramática y la sintaxis habrían emergido con el advenimiento de Homo sapiens arcaico hace
entre 250.000 y 300.000 años, lo que se asociaría al primer desarrollo de las
creencias. Ningún nuevo cambio genético habría sido necesario una vez logradas
estas conquistas. El lenguaje surgiría como un útil parta interpretar la
intencionalidad en la interacción social.
El principal
hito en la evolución de la mente humana.
Las
diferencias entre el cerebro del hombre y del primate son cuantitativas, pues no
se ha hallado una sola estructura cerebral en el hombre que no estuviese
presente en el cerebro de otros primates.
Sin embargo, se aprecia que –excepto las áreas olfativas- casi todas las
regiones del cerebro humano son mayores que las de los de monos y simios.
Entre las que más han crecido en el ser humano aparece el ganglio basal,
el cerebelo
o las áreas
premotoras (APm), que juegan un
papel primordial en el aprendizaje por procedimiento.
Las
APm forman parte de la corteza motora que comprende las áreas de la corteza
cerebral responsables de los procesos de planificación, control y ejecución de
las funciones motoras voluntarias. Se suele definir procedimiento como un
conjunto de acciones ordenadas y orientadas a la consecución de una meta. En definitiva, es saber hacer algo. Los
términos hábitos, técnicas, habilidades, estrategias y métodos quedan
englobados en la palabra procedimiento. Conducir un vehículo, hacer el nudo de
la corbata, vestirse, interpretar un mapa o construir una batería de preguntas
de examen son ejemplos de procedimientos.
También
presentan mayor desarrollo el hipocampo, importante para el aprendizaje
declarativo (almacena la información en la memoria a largo plazo. El
conocimiento declarativo es información consistente en hechos, conceptos o
ideas conocidas conscientemente y que se pueden almacenar como proposiciones) y
para la memoria espacial, y el área de Broca, crítica para el lenguaje.
Además, dos áreas
neocorticales de asociación están especialmente desarrolladas en
nuestra especie, como los lóbulos prefrontales
que son básicos para la planificación a largo plazo y la creatividad, o
las áreas de
asociación parietales, importantes para los comportamientos que
requieren síntesis de información auditiva, visual y/o somatosensora.
La
expansión del cerebro humano ha proporcionado un aumento en la capacidad de
proceso de información, así como la conectividad sináptica
de un cerebro mayor proporcionan capacidades incrementadas para romper
en componentes discretos las percepciones sensitivas holísticas, las acciones
motrices y los conceptos, y para combinar y recombinar flexiblemente estos
elementos discretos en nuevas construcciones mayores y ricas en información.
Otro
diferencia con los simios la encontramos en la mayor plasticidad neuroanatómica del cerebro humano ante los estímulos
medioambientales, que es compartida con otros muchos mamíferos y que hace que
aquél pueda considerarse un órgano bioambiental o biosocial.
Características
del cerebro humano y su evolución es el hipermorfismo o desarrollo de un órgano
cada vez mayor que la del estado de la especie ancestral. Un cerebro más grande
no necesariamente significa más inteligente. El tamaño absoluto del encéfalo no
es una buena medida de la inteligencia, ya que su volumen depende del tamaño
del cuerpo. Los humanos no somos los mamíferos con el mayor encéfalo, siendo
mayores los del elefante africano (5.600 gramos) o algunas ballenas (6.800
gramos).
El encéfalo cumple las tareas de la
coordinación del funcionamiento resto del cuerpo, y por lo tanto debe ser
grande en las especies de gran tamaño corporal.
Más
preciso es hablar del coeficiente de encefalización, que mide el
tamaño relativo del cerebro respecto al tamaño corporal. Los humanos tenemos un
cerebro 7 veces superior que un mamífero de su tamaño, pero sólo 3 veces superior comparado con cualquier otro
primate actual.
Los
cerebros de los chimpancés y gorilas tienen una alta tasa de crecimiento
prenatal, pero está se frena ostensiblemente después del nacimiento. Sin
embargo, los humanos se diferencian de sus primos porque en su evolución lograron
obtener un rápido crecimiento del cerebro antes del nacimiento y dos años
después de éste.
El
neocórtex es la estructura que más ha crecido con relación al peso corporal, y
su crecimiento y desarrollo están íntimamente relacionados con el de las funciones
cognitivas.
Otra característica del cerebro humano es que
cuando se produce un desorden en el hemisferio izquierdo es seguido de una
transferencia al hemisferio derecho de las funciones lingüísticas normalmente
regidas por el izquierdo. El gran éxito de la evolución de los homínidos ha
sido asegurar la organización asimétrica, que ha doblado la capacidad de la
corteza. La estrategia de la asimetría ha permitido un gran crecimiento del
neocórtex sin requerir demasiado crecimiento del cerebro.
Después de lo visto y, de acuerdo con lo expuesto,
se podría afirmar que el primer hito en la evolución del cerebro humano pudo
ser el desarrollo del lenguaje como medio de comunicación codificada asociado a
una creciente capacidad para la abstracción, para la creación y uso de símbolos
portadores de información. Este proceso, plasmado en la escala del tiempo,
apenas despegó durante millones de años.
Sin embargo, inesperadamente, hace uno
40.000 años, la creación y transmisión de ideas en el espacio y en el tiempo
experimentó una gran aceleración que
desembocaría en lenguajes complejos que se plasmarían físicamente en pinturas,
signos, símbolos e iconos que culminaría con la externalización de la
información que supone la escritura.
Primeros
símbolos humanos
Un
salto importante fue la mecanización de la escritura que supuso la imprenta.
La difusión del conocimiento sufrió un empuje inusitado. El siguiente gran hito
sería la revolución informática y la irrupción de internet. Ahora sí que podemos
apreciar la magnitud del cambio producida en unos pocos cientos de años.
Imprenta de
Gutemberg
Internet
En
el otro extremo de la línea temporal, asistimos hoy casi atónitos a un
crecimiento exponencial, no de la capacidad intrínseca de nuestras mentes, sino
de la potenciación extrasomática de las mismas. También entrevemos la posible
consecución del ambicioso objetivo de crear inteligencia consciente más allá de
la computación, o incluso una suerte de inmortalidad de las mentes individuales
mediante su volcado a un soporte informático.
Estos gigantescos avances tecnológicos, según Burguete (La
Voz de la Ciencia) parecen
llevarnos inexorablemente hacia la singularidad que anuncia Ray Kurzweil,
apóstol del transhumanismo, ingeniero experto en inteligencia artificial, cree
que estamos acercándonos al momento en que las máquinas ganen consciencia. A
ese momento él lo llama, la singularidad.
Las
interfaces cerebro-máquina, además de las casi inimaginables mejoras a nivel
médico y sensorial, podrían permitir en un plazo no demasiado largo, el control
de todo tipo de dispositivos con el pensamiento o incluso la constitución de una red cerebral, una
internet neural. Cerebros aumentados e interconectados. Telepatía, telequinesia
y cerebros en red. Tal y como algunos creen que pueda existir la vida en el
espacio, por lo que es necesario “escucharles” mediante radiotelescopios. Los
sistemas estelares llamados Kepler 22 y Kepler 62 son prometedores hallazgos
para la ansiada detección de alguna señal de radio emitida por alguna
civilización de este tipo.
Área de la
galaxia estudiada por la nave espacial Kepler (Imagen: NASA)
Divulgadores
científicos y escritores de ciencia-ficción hablan del próximo hito que supone
la colonización de otros mundos y el contacto con otras formas de vida inteligente.
Este nuevo jalón en la exploración humana hallaría pleno respaldo y
justificación en las ideas de mentes como las de Kurzweil, Dyson o Gardner
en El Universo Inteligente.
Éste
último es el autor de la hipótesis del biocosmos egoísta cuya idea básica es
que la vida y la inteligencia son el fenómeno cósmico principal y que todo lo
demás, es decir, las constantes de la naturaleza o los caminos de la evolución
biológica, etc., es secundario y derivativo (Inteligencia
artificial vs alma). La emergencia de la vida y de la inteligencia no
serían accidentes sin sentido en un cosmos hostil casi carente de vida, sino
que residen en el núcleo de la vasta maquinaria de la creación, de la evolución
y de la replicación cósmica.
Burguete (La
Voz de la Ciencia) comenta: “Podrían estas ideas casi metafísicas
tildarse de sumamente especulativas cuando ni siquiera hemos hallado vida
inteligente fuera de la Tierra y, según algunos que tiran de ironía, aún
tenemos que demostrarnos a nosotros mismo que existe en nuestro propio planeta”.
Bibliografía
Resumen del artículo de Carlos Burguete Prieto en Evolución de la mente. Desde el inicio de la
encefalización en primates hasta el universo inteligente, La
Voz de la Ciencia


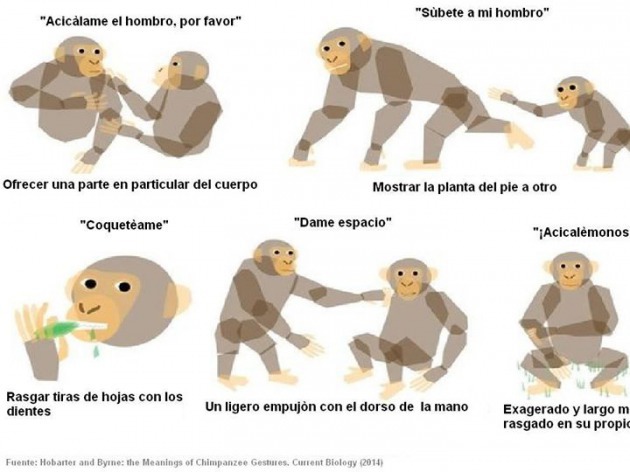




























Comentaris