Lamarkismo: introducción
Todavía está vivo el lamarckismo
para muchos biólogos, una teoría formulada por Jean-Baptiste
Lamarck en 1809 en su libro Filosofía zoológica, donde propuso que las formas de vida no habían sido creadas ni
permanecían inmutables, como se aceptaba en su tiempo, sino que habían
evolucionado desde formas de vida más simples. La teoría de Lamarck es la
primera teoría de la evolución biológica, adelantándose en cincuenta años a la
formulación de Darwin
de la selección natural en su libro El
origen de las especies.
Lamarck en su teoría propuso que la vida
evolucionaba “por tanteos y sucesivamente”, que los individuos reciben
influencias del medio que cambian poco a
poco la consistencia y las proporciones de sus partes, de su forma, sus
facultades y hasta su misma organización.
El mecanismo que propicia estos cambios
evolutivos es la “herencia de los caracteres adquiridos”, refiriéndose a la,
hasta el día de hoy no demostrada, capacidad de los organismos de trasladar a
la herencia los caracteres adquiridos en vida. Esta herencia no sería ni
directa ni individual, sino que sería tras largo tiempo de estar sometidos a
parecidas circunstancias y afectarían al conjunto de los individuos del grupo
sometido a esas circunstancias.
A principios del siglo XX, con la
formulación de la barrera Weismann, que enuncia la
imposibilidad de transferencia de información entre la línea somática y la
germinal, el lamarckismo fue desechado considerándolo
erróneo. No obstante, durante el siglo XX han existido evolucionistas que han
defendido el lamarckismo, concurriendo en la
actualidad voces desde la biología y el evolucionismo que reivindican su
reformulación, como Máximo Sandín en La evolución a 150 años de Darwin
(conferencia en la Universidad de Oviedo, 16/11/2009). Aquí su
página personal.
Máximo Sandín
Actualmente la síntesis (neodarwinismo)
formulada en los años treinta del siglo pasado, Teoría sintética del darwinismo,
propugna que la vida evoluciona a consecuencia de mutaciones aleatorias en el
ADN fijadas por la selección natural. Esta teoría es considerada, por la
mayoría del estamento académico, satisfactoria para describir la Evolución.
Lamarck cuestionó el fijismo
en Diderot
y Maupertuis, basándose en los avances de
los estudios geológicos, los cuales le hicieron dudar que Dios hubiese previsto todas las formas de vida que se
observaban en la naturaleza desde la Creación. Su pensamiento evolucionista lo
enfrentó al dogma religioso de la Creación y al pensamiento científico del muy
influyente Cuvier que justificó los
descubrimientos que los fósiles proporcionaban sobre formas de vida diferentes
a las actuales, como especies sin conexión con éstas, extinguidas por los
sucesivos cataclismos que se habrían producido a lo largo de la historia
geológica.
Catastrofismo
de Cuvier
Lamarck lamentó que en su tiempo la
historia natural se limitase a la clasificación de las diferentes formas de
vida. Consideró más importante indagar en esas formas de vida, en su naturaleza
y averiguar sus conexiones.
La observación de la gran variedad de
especies existentes y su “perfecta” adaptación a las circunstancias en que se
desarrollaban le llevó a formular una disyuntiva: o todas las especies se
habían creado adaptadas a las diferentes condiciones existentes en la Tierra y
estas condiciones no se habían alterado desde esa creación, como era aceptado en
su época, o las especies habían evolucionado para adaptarse a los diferentes
cambios que habrían experimentado los hábitat en los que se desarrollaron.
Ante esta constatación, la teoría de
evolución afirma que los seres
actuales descienden de seres diferentes que vivieron en el pasado, los cuales
sufrieron cambios evolutivos graduales.
Los cambios han sido predominantemente divergentes, los antepasados de
las formas vivientes actuales eran en general menos diferentes de lo que hoy
son. Todos estos cambios se han levantado de causas que ahora continúan estando
en funcionamiento, y qué por consiguiente puede estudiarse experimentalmente.
Así los resumió el neodarwinista Dobzhansky
en Genética y el origen de las especies (1937).
Lo expuesto por Dobzhansky
perfectamente podría servir para sintetizar el concepto de evolución en la
teoría de Lamarck, pues este defendió que las formas de vida actuales eran las
descendientes de otras formas diferentes existentes en el pasado. Se enfrentó
al dogma de la Creación y a Cuvier que defendiendo el
fijismo, impuso en su época que las formas de vida
del pasado diferentes a las actuales, se trataba de formas sin conexión con
estas, formas extintas en los diferentes cataclismos geológicos sufridos en la
Tierra.
Lamarck ilustró la evolución
mediante un diagrama en el que los “infusorios”, las formas más simples, se
distanciaban en ramas para acoger la diversidad conocida en su época.
La Naturaleza habría obrado produciendo
las formas más simples (la creencia general en aquella época era que la vida
surgía por generación espontánea, siendo Pasteur quien, a mediados del siglo
XIX, refutara tal creencia) y la evolución habría actuado complicando
sucesivamente la organización de estas formas, diversificándolas y dotándolas
de órganos que en principio serían rudimentarios, hasta la complejidad que
presentan los organismos en la actualidad.
Lamarck formuló las siguientes leyes:
Primera
ley: En todo animal que no ha
traspasado el término de sus desarrollos, el uso frecuente y sostenido de un
órgano cualquiera lo fortifica poco a poco, dándole una potencia proporcional a
la duración de este uso, mientras que el desuso constante de tal órgano lo
debilita y hasta le hace desaparecer.
Segunda
ley: Todo lo que la
Naturaleza hizo adquirir o perder a los individuos por la influencia de las
circunstancias en que su raza se ha encontrado colocada durante largo tiempo, y
consecuentemente por la influencia del empleo predominante de tal órgano, o por
la de su desuso, la Naturaleza lo conserva por la generación en los nuevos
individuos, con tal de que los cambios adquiridos sean comunes a los dos sexos,
o a los que han producido estos nuevos individuos.
Lamarck, Filosofía
zoológica, pp. 175-176.
La
evolución del ojo. Fuente: Wikia
Un problema para la correcta interpretación
del lamarckismo consistiría en que los términos
utilizados por Lamarck pudieran tener un significado diferente en su época al
que podríamos asignarle en la actualidad. Así pasa con el término «perfección»,
profusamente utilizado por Lamarck. Habla de «animales menos perfectos», de
«perfeccionamiento de órganos y especies»... que en la naturaleza podemos
observar «la organización animal más simple hasta la del ser humano, que es la
más compleja y la más perfecta».
Desde la formulación de la teoría de la evolución,
el término «perfección» ha sido el principal caballo de batalla de las
posiciones creacionistas,
argumentando que la perfección de la naturaleza únicamente podría ser obra de
un ser superior: Dios. Hoy se admite que la evolución no es un proceso que
tenga como fin la perfección, también se admite que el término «perfección» es
inadecuado para describir a organismos o tratar temas evolutivos. No se
considera a la especie humana la más «perfecta». Probablemente el término
«complejo» sea el más adecuado para referirnos a las diferencias entre
organismos, podríamos hablar de organismos simples, o menos complejos, y
organismos complejos.
Ecosistema.
Fuente: ihcm
Los científicos han demostrado que los
organismos con mayor complejidad tienden más a desarrollarse en entornos
complejos, según un estudio publicado esta semana en PLOS Computational Biology,
cuyo autor es Joshua
Auerbach y los investigadores, de la École
Polytechnique Fédérale de Lausanne y la Universidad de Vermont (PLoS
Computational Biology
10(1): e1003399.
DOI:
10.1371/journal.pcbi.1003399. Environmental
Influence on the Evolution of Morphological Complexity in Machine)
Lamarck,
para recorrer la evolución de la vida efectúa un estudio inverso al que hoy es
costumbre. Hoy se estudia la Evolución
desde su origen hasta nuestros días. En tiempos de Lamarck, en los que no se
reconocía la evolución de la vida, habría sido imposible realizar el estudio
desde su origen (origen que no se reconocía como tal). Lamarck parte del actual
estado de las especies y organismos, y desde ese estado postula que según
vayamos descendiendo hasta el origen de estas especies y organismos se
observará una degradación en sus órganos y sus facultades hasta su
desaparición, momento que supondría el origen de estos órganos y facultades.
El Baron Georges Cuvier (1769-1832)
identificando un fósil animal. Según la pintura de Theobald
Chartran (1849-1907). Paris, Sorbona (vestíbulo).
Lamarck se enfrentó al fijismo
religioso y al científico, representado por el gran anatomista Cuvier
quien defendía que la vida estaba constituida por grandes grupos perfectamente
diferenciados, sin posibilidad de que desde un grupo se pudiese llegar a otro.
Lamarck comprendió que para convencer a sus
contemporáneos sobre la evolución de la vida era necesario “conectar” todas las
especies y demostrarlo, puesto que la constatación de una especie que no pudiera conectarse con
el resto cuestionaría el hecho de la evolución. De ahí su obsesión en demostrar
la gradación continúa entre todas las especies y, esa gradación, trasladarla a
su evolución en el tiempo.
Según Lamarck la vida experimenta en su
evolución un incremento en su complejidad y que esta complejidad está
condicionada por las diferentes circunstancias a las que los organismos han
estado expuestos. Gould (2002) precisó que esta propiedad
era meramente mecánica, que no había ningún finalismo en ella. Para hacerla
mejor comprensible utilizó la metáfora del borracho y el bordillo de la acera:
un borracho iría dando tumbos de un lado a otro de la acera hasta sobrepasar el
bordillo y alcanzar la calzada. Una vez ocurrido esto, al borracho le
resultaría difícil volver a retomar la acera. Los organismos irían «dando
tumbos» adquiriendo diferentes grados de complejidad (bajando bordillos) que
posteriormente les sería difícil volver a subir. Gould
atribuye el incremento evolutivo de la complejidad biológica y la aparición de
la vida inteligente a un capricho irrepetible del destino, afirmación con la
que abandona el método científico según Ambrosio García Leal
en El azar creador. La evolución de la vida
compleja y de la inteligencia (Tusquets, 2013)
Desde el Lamarckismo,
una creciente complejidad de la vida podría entenderse como una consecuencia
mecánica de la adaptación de los organismos a las «circunstancias», no como
algún tipo de finalismo. Esto se puede comprender, según el redactor del artículo
Lamarkismo de la Wikipedia de la siguiente
manera:
El símil del desarrollo de sistemas y programas
informáticos puede servir para explicar cómo una tendencia a la complejidad
puede ser meramente mecánica. Existe una tendencia de estos sistemas y
programas a «crecer»; parece inevitable que las versiones que remplazan a otras
anteriores se compongan de un código más extenso. Sin embargo, no existe en
estos sistemas la finalidad de crecer. En cierto modo, los programas se adaptan
constantemente a las nuevas «circunstancias» y su crecimiento en complejidad no
es un fin, ni siquiera es deseable, pero parece inevitable.
Ernst
Haeckel
Hæckel entendió
así el pensamiento de Lamarck:
Todos los fenómenos vitales [en su teoría]
son debidos a causas mecánicas, ya físicas, ya químicas, que tienen su razón de
ser en la constitución de la materia orgánica. […] La obra de Lamarck es
verdaderamente, plenamente y estrictamente monística,
es decir, mecánica.
Ernest Hæckel, Prólogo de Filosofía zoológica













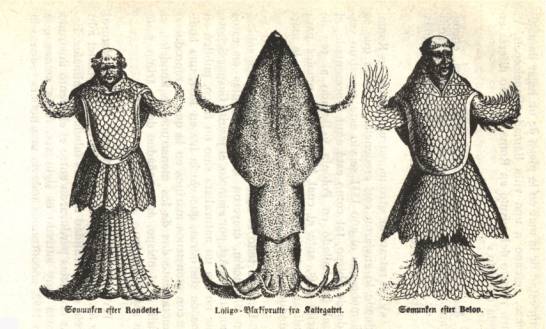
Comentaris