La odisea de los arroceros valencianos III
La primera escuela del lugar se
construyó en unos terrenos cedidos por la Sra. Florentina Bou Casan de Massanassa (Valencia). Los primeros maestros,
como Don Juan, que trabajaba en El Puntal, eran valencianos.
Los intentos de colonización de la zona comenzaron en 1927, cuando una empresa inglesa con capital suizo y español, la
Compañía Islas del Guadalquivir, compra al Marqués de Casa Riera 25.000
hectáreas para "desecación y saneamiento de las marismas y terrenos
pantanosos".
Diseminan poblados como Reina Victoria, Dora o Colinas, Rincón de los Lirios, Alfonso XIII, El Puntal o Veta de la Palma. Construyen 68 kilómetros de carreteras, 54 de ferrocarril de vía estrecha, 60 de línea telefónica y 27 de tendido eléctrico de alta tensión. Por el río se comunicaban muelles enclavados en Mínima, Mármol o Punta de la Lisa. Fracasaron, víctimas de la especulación bursátil internacional, y dejaron la simiente de su futuro uso. Quedan como recuerdo algunas construcciones y una estación de bombeo de agua -en la imagen- que con casi nueve décadas "funciona mejor y más barato, eso sí, no la pares porque si no a ver cómo la arrancas", declara un trabajador "de la casa bomba de los ingleses" (Eldiario.es)

En un folleto para conmemorar el
15 aniversario del colegio público Florentina Bou, su redactor
–desafortunadamente- dice que los valencianos fueron a la marisma sevillana
para hacer “Las Américas”. En realidad, los beneficiados fueron los nativos del
lugar, con una cultura menos desarrollada,
que aprendieron de los valencianos el cultivo del arroz, les dieron
escuelas, panaderías, talleres… etc. Portada de La Marina con el título Valencianos por
el mundo: la odisea de las marismas (1973). Fuente: Colegio público Florentina Bou.
25 aniversario.
En estos territorios se desarolla la película del director sevillano Alberto Rodríguez, La Isla Mínima, junto al poblado Alfonso XIII -Villanueva del Guadiamar- durante la República. La transformación de aquel paisaje cenagoso llega a pico y pala, con trabajos faraónicos y un ingente ejército de braceros dirigidos por valencianos que afrontan de sol a sol la canalización de un páramo. Eran los primeros colonos del franquismo. Hambre, mosquitos, malaria... Miles de aventureros vitales como Miguel Ferrer Marco y Vicenta Soler Bru , que desde Sueca (Valencia) sembraron sus vidas en la tierra que hoy es el mayor arrozal de España.

En estos territorios se desarolla la película del director sevillano Alberto Rodríguez, La Isla Mínima, junto al poblado Alfonso XIII -Villanueva del Guadiamar- durante la República. La transformación de aquel paisaje cenagoso llega a pico y pala, con trabajos faraónicos y un ingente ejército de braceros dirigidos por valencianos que afrontan de sol a sol la canalización de un páramo. Eran los primeros colonos del franquismo. Hambre, mosquitos, malaria... Miles de aventureros vitales como Miguel Ferrer Marco y Vicenta Soler Bru , que desde Sueca (Valencia) sembraron sus vidas en la tierra que hoy es el mayor arrozal de España.

Miguel Ferrer Marco y Vicenta Soler Bru de Sueca (Valencia). Fuente: eldiario.es
Fuente: La Isla del arroz
Fuente: La Isla del arroz
Los valencianos llegaron como cultivadores
experimentados reclamados por una compañía comercial llamada “Islas del Guadalquivir
S.A.”. Su cometido era plantar el arroz y regresar a sus tierras de origen. Uno
de los primeros en llegar, a finales de los años 20, fue Ramón Ferrando Allepuz –Ramón el
Valenciano-, natural de Benifaió que se estableció en Coria del Rio y fue de los
primeros pobladores del poblado Alfonso XIII, donde se construyeron más de un
centenar de casas, al lado del canal del Mármol, para los repobladores
valencianos. Se convirtió en el capataz y hombre de Confianza de los Beca
Mateos, viajando hasta Italia en busca de las semillas de arroz para plantar en
Isla Mayor.
Diseminan poblados como Reina Victoria, Dora o Colinas, Rincón de los Lirios, Alfonso XIII, El Puntal o Veta de la Palma. Construyen 68 kilómetros de carreteras, 54 de ferrocarril de vía estrecha, 60 de línea telefónica y 27 de tendido eléctrico de alta tensión. Por el río se comunicaban muelles enclavados en Mínima, Mármol o Punta de la Lisa. Fracasaron, víctimas de la especulación bursátil internacional, y dejaron la simiente de su futuro uso. Quedan como recuerdo algunas construcciones y una estación de bombeo de agua -en la imagen- que con casi nueve décadas "funciona mejor y más barato, eso sí, no la pares porque si no a ver cómo la arrancas", declara un trabajador "de la casa bomba de los ingleses" (Eldiario.es)

Casa de bombas de los ingleses, Fuente; Eldiario.es
José Beca, de Alcalá de Guadaira,
fue el auténtico amo del lugar
Los valencianos emplearon como
peones a nativos del lugar y andaluces de los alrededores. Fuente: El Cultural
Los jornaleros protegían al
máximo su cuerpo del sol y de los mosquitos, excepto los pies, que dejaban
desnudos para evitar el peso del calzado sobre el fango (Foto: FJML)
Fuente: La Isla del arroz
Fuente: La Isla del arroz
Como los valencianos se mostraron
reticentes a permanecer en aquel lugar, el avispado empresario Rafael Beca les
prometió que podrían comprar sus tierras y convertirse en propietarios. A
partir de 1942 llegó un gran número de valencianos atraídos por la posibilidad
de convertirse en dueños de sus tierras. Primero unas pocas familias de
Massanassa alentadas por el alcalde de Valencia el Sr. Conde de Trénor, emparentado con
los Gómez de Trénor y Sala de Pego. La mayor afluencia se produce en 1948 con
la llegada de 35 familias de Sueca con los apellidos Navarro, Castelló, García Meseguer, Moscad,
Grau,
Viel,
Fos,
Roger,
Bisquert...
Las cuadrillas de valencianos seguían llegando con la intención de plantar y
segar el arroz, para volver después a su tierra.
"Vino Franco aquí en los años 50", dice la valenciana Vicenta
Soler, "a ayudar que la cosa triunfara y le cambió el nombre a esto".
Recuerda que cuando llegó "en el 63" ya estaban "las casas
hechas". "Sí, las de los presos", responde. Las que construyeron
presos del régimen franquista, mano de obra esclava. A Vicenta le explicaron dónde
aterrizaba de esta manera: "Mi cuñado me dijo: Mira, Vicenta, esto es como
Texas pero en pequeñito". Gente acostada en mitad de la calle, miles de
braceros andaluces buscando jornal... y quien buscaba ocultarse. "La mujer de uno de
Benifayó me lo dijo, que su marido se tuvo que venir a esconderse". Miguel
Ferrer, 84 años, llegó "a la isla del arroz" con 26. En España hay
más de 300 poblados de colonización pero Isla Mayor creció bajo un peculiar
acento. "Más de mil personas llegaron de Valencia, seguro, más del 50% de
la gente que había aquí eran valencianos". La familia de Miguel compró, la
primera vez, "tierra a 80.000 pesetas la hectárea" (Eldiario.es)
Cuadrillas de segadores
valencianos segando el arroz y agrupando los tallos del cereal en garbas.

Rafael Beca supervisando la trilla. Fuente: La Isla del arroz, de Antonio Olivares Dominguez
Foto, de Antonio Olivares Domínguez y pertenece a la colección privada de la familia Olivares. Fuente: La Isla del arroz, de Antonio Olivares Dominguez
Fuente: La Isla del arroz, de Antonio Olivares Dominguez

Rafael Beca supervisando la trilla. Fuente: La Isla del arroz, de Antonio Olivares Dominguez
Foto, de Antonio Olivares Domínguez y pertenece a la colección privada de la familia Olivares. Fuente: La Isla del arroz, de Antonio Olivares Dominguez
Fuente: La Isla del arroz, de Antonio Olivares Dominguez
En 1926, la
Sociedad de las Islas del Guadalquivir (de capital inglés y suizo) compra las
tierras del marqués de Casa Riera, en la desembocadura del Guadalquivir, e
inicia su proceso de transformación con las primeras plantaciones de arroz. A
partir de 1937, Rafael Beca Mateos, por encargo del General Queipo de Llano, le
da un nuevo impulso al cultivo marismeño. En ese momento, el Poblado de Alfonso
XIII va centrando el poblamiento disperso de la Isla. Para completar la
colonización de la marisma, se instalan, cinco kilómetros al sudoeste de dicho
poblado, un economato y una cantina, que abastecen a los jornaleros de los
arrozales. Así nace lo que todavía se conoce popularmente como El Puntal. En
1956 se instala una fábrica de papel en lo que pasa a denominarse Villafranco
del Guadalquivir (en honor al dictador Francisco Franco), que se independiza de
Puebla del Río en 1994. El nombre fue cambiado por votación popular pasando a
denominarse como en la actualidad, Isla Mayor, desde el año 2000.
Durante el siglo XXI los valencianos copiamos las estaciones de bombeo y las compuertas de Isla Mayor. Bombeo de Pego (Alacant). Foto Gonçal Vicenç Bordes
Compuerta en la tierra de arroz de Pego (Alacant). Foto Gonçal Vicenç Bordes
Alfonso XIII presenta la típica morfología de los poblados de
colonización, con un predominio de las calles de trazado regular. Su artífice
fue Rafael Beca Mateos y, por supuesto, los agricultores valencianos. Este
señor de ascendencia sevillana e italiana, nacido en 1889, se dedicaba al
negocio de aderezar y exportar aceitunas, consevas de pimientos, guisantes…
hasta que se ocupó del arroz a partir de 1937 cuando llegó a Isla Mayor. Cuando
murió en 1953 había repartido 5.000 Ha de arrozal entre los colonos
valencianos. En 1955 la población de Isla Mayor se repartía entre los
siguientes núcleos, en su mayoría habitados por valencianos: Villa Franco (1466
h.), Alfonso XIII (941 h.), Rincón de los Lirios (350 h.), Queipo de Lano (400
h.) y otros diseminados, hasta un total de 3441 h. (Fuente:
http://islainformacion.files.wordpress.com/2011/02/isla-mayor.pdf).
http://islainformacion.files.wordpress.com/2011/02/isla-mayor.pdf).
Calle principal de Alfonso XIII
en 2013
En 1956, el Gobernador Civil y
Jefe Provincial del Movimiento, nombró a José Castro Ramírez, natural de
Antequera, como primer alcalde de la Entidad Local Menor, iniciándose así la
saga de unos forasteros que intentaron quitar privilegios a los colonizadores
valencianos, presionándoles para que renunciasen a sus costumbres y a sus
idiomas. Los valencianos debieron sufrir un proceso encubierto de depuración de
sangre y se vieron impelidos a abrazar un sevillanismo del que carecían.
Sin embargo, estos proandaluces, no
pudieron prescindir de la mano de obra valenciana y, el mismo José Castro, en
1940 tuvo que trasladarse a Sueca para reclutar valencianos.
Le sucedió en el cargo José Olivenza quien
escribió que no había unión en el pueblo, pues había un distanciamiento entre
los andaluces y la colonia de los valencianos. Los valencianos tuvieron su
primer alcalde en Arturo Avinó Puerta (1870-1976), natural de Nazaret, que
llegó a Isla Mayor en viaje de novios y con la intención de visitar a un
familiar. Se quedó con la intención de hacer unos dineros y regresar a
Valencia, pero la dura realidad de aquella tierra se impuso. Habitó una humilde
choza de paja, caminaba descalzo por senderos repletos de barro. Cultivaba su
arrozal perseguido por toros; se trasladaba por los caminos de Isla Mayor con
bicicleta, a oscuras, entre los toros sueltos… Desde su humilde choza, sin
paredes, con el carburo iluminando la terrible soledad de la Isla, Arturo
soportó junto con su mujer los reveses de una soledad adversa. Nunca quiso volver
a su tierra con las manos vacías del trabajo.
Fuente:
Durante su mandato
se construyó el colegio Florentina Bou (1973); la calle Real de Alfonso XIII
fue la primera en ser pavimentada en toda la Isla. Eliminó las chozas del Muro
de los Pobres, junto al canal de Pacual Rochet; mejoró las carreteras de acceso
para que llegasen camiones de gran tonelaje…
Otro valenciano,
descendiente de los primeros colonizadores, Juan Grau Galve le sucedió en la
Alcaldía. Fueron los años de esplendor de los colonos valencianos. Juan Grau
decía que existían dos grupos de colonos en la marisma: los que procedían del
minifundio, como los valencainos, que estaban dotados de un sentido de posesión
de la tierra, y los originarios del latifundio, simples peones que buscaban
trabajo temporal y siempre pensaban en regresar a sus casas. Afirma que la
conciena de la isla surge de los pobladores valencianos, afirmando que
Villafranco es un pueblo surgido sin ·conciencia de pueblo”. En esta época los
colonos empiezan a construir sus casas, viviendas de asentamiento definitivo,
construídas por valencianos que instaurarán en el lugar sus instituciones, como
las juntas de riego, los acequieros, las cooperativas… Los valencianos tienen
una revista titulada “Nueva Marisma” en la que escriben Modesto Ferri, Mesa,
Pepe Orquín…
Estos valencianos fueron los que
iniciaron el movimiento segregacionista de la Isla respecto al ayuntamiento de
La Puebla del Río. El primer alcalde de la democracia fue un valenciano llegado
de Sueca llamado Modesto Ferri García (1979-1982), que vivía en la Zona del
Pato, donde su padre era capataz de Rafael Beca. Fue elegido alcalde pedáneo
por el Partido Comunista de España. Luchó contra el paro y la miseria,
sufriendo por el dolor ajeno y siendo considerado, fundamentalmente, como “un
hombre bueno”.
En 1982, el alcalde de La Puebla del Rio,
Julio Álvarez Japón (descendiente de japoneses) afirma que el problema
segregacionista de Villafranco (excluyendo a Alfonso XIII) es por culpa de “la
colonia de valencianos que tienen a menos pertenecer a Puebla”. Se encargó de
responder al alcalde un concejal pedáneo, también valenciano, llamado Antonio
Moscad Peris que en 1982 publicó una carta en el diario Correo de Andalucía
diciendo que La Puebla del Río se aprovechaba del vergel creado por los
colonizadores en la Isla Mayor, demostrando que Villafranco superaba a La
Puebla del Rio en número de teléfonos, automóviles, motos, bancos, tractores,
remolques, cosechadoras, camiones, industrias, cooperativas…
La continuidad del Partido Comunista en
el gobierno de la Isla Mayor se produjo con la llegada desde Coria del Río de
José Barco Herrera (1882-1984). Por aquel entonces la población de los
distintos poblados de la Isla había llegado a los 5639 habitantes.
Hombres y mujeres del arrozal
protegidos de los mosquitos con sus trajes, subidos en un trineo en plena faena
de siembra.
Los habitantes de
la Isla pleintéan contra el Ayuntamiento de Sevilla que observa con
benevolencia la instalación clandestina de ganados por parte de los ganaderos.
Los agricultores se defienden alzando cercas en los sembrados y reduciendo la
extensión de los pastos. Durante el siglo XIX las marismas eran coto de los
grandes ganaderos que ocupaban sus terrenos gratuítamente, consiguiendo mano de
obra barata que les proporcionaba los presos encarcelados, aumentando
desmesuradamente sus beneficios sobre los pequeños ganaderos del entorno. La
llegada de los ingleses y belgas y sus proyectos de desecación suposieron el
inicio del radical cambio que protagonizarían posteriormente los valencianos.
Vecinos de Villafranco se
desplazan al poblado Alfonso XIII en carro para rendir culto a la Virgen de
Sales, en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen.
Acabada la Guerra Civil, los campos de la
Isla Mayor se llenaron de hombre, mujeres y niños desnutridos, afectados por el
paludismo y sometidos a la explotación de los patronos y al miedo. A la isla
llegaron varias expediciones de pobladores canarios y casi todos perecieron.
Cuando llegaron los pobladores valencianos se quedaron definitivamente
asentados y se convirtieron en propietarios de los arrozales. Después llegaron
andaluces como jornaleros.
En los años cuarenta y cincuenta los
valencianos, trabajando en largas jornadas de sol a sol, cultivan los campos
siguiendo las técnicas rudimentarias de la tradición levantina. A finales de
los años sesenta y setenta se extiende la mecanización, lo cual supone el
regreso a sus lugares de origen de la masa jornalera: andaluces, pero también
barceloneses y mallorquines. La mecanización beneficia enormemente al
agricultor arrocero que se aleja de su finca para vivir en Sevilla o, los más
pudientes, en Valencia.
Los agricultores más modestos se quedaron
a vivir a Villafranco del Guadalquivir (el antiguo El Puntal) o Alfonso XIII,
los dos únicos poblados que lograron sobrevivir al colonialismo valenciano.
Cuando las
trilladoras eran las reinas de los campos.
Villafranco y la papelera
En realidad, la mecanización comenzó en
1942 cuando la Sociedad “R. Beca y Cía.” terminó la instalación de la
maquinaria de la papelera en el poblado entonces llamado “El Puntal”. Esta
maquinaria, traída poco después de la Guerra Civil desde la localidad
valenciana de Vinarós, utilizaba las hierbas de los pastizales y la paja del
arroz para la elaboración de papel y la cascarilla como combustible. Esto también
se hacía en Valencia, de donde procedía la idea. El aprovechamiento de los
recursos fue tal, que incluso llegó a comercializarse la ceniza resultante de
la quema de la cascarilla para impermeabilizar las azoteas de algunos
edificios.
El papel que se obtenía, no era de una
gran calidad, por lo que se utilizaba para envolver los productos que se
vendían a granel en los comercios. Se llegó a producir, en 1953, “papel por
valor de 7 millones de pesetas al año”. “La Papelera” terminó por cerrar sus puertas
en 1983.























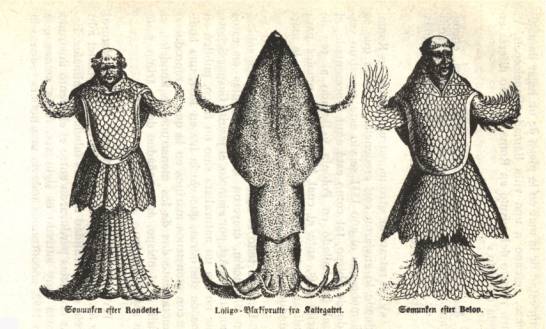

Comentaris